 Las
relaciones entre América latina y EEUU están en una fase de cambios muy
rápidos. A diferencia de las relaciones entre las dos regiones que marcaron
gran parte de los siglos XIX y XX, todo indica que lo que caracterizará el
presente siglo tendrá un signo diferente. Entre 1800 hasta fines del siglo
pasado, el rol de EEUU en la región latinoamericana fue ascendente. Durante
esos dos siglos, EEUU se apropió de enormes territorios, invirtió en empresas
agro extractivas con enormes ventajas, formó sólidas alianzas con las
oligarquías que se afianzaron en el poder local después de las guerras de
independencia y sembró sus bases militares a lo largo del continente.
Las
relaciones entre América latina y EEUU están en una fase de cambios muy
rápidos. A diferencia de las relaciones entre las dos regiones que marcaron
gran parte de los siglos XIX y XX, todo indica que lo que caracterizará el
presente siglo tendrá un signo diferente. Entre 1800 hasta fines del siglo
pasado, el rol de EEUU en la región latinoamericana fue ascendente. Durante
esos dos siglos, EEUU se apropió de enormes territorios, invirtió en empresas
agro extractivas con enormes ventajas, formó sólidas alianzas con las
oligarquías que se afianzaron en el poder local después de las guerras de
independencia y sembró sus bases militares a lo largo del continente.
El avance norteamericano
sobre el continente experimentó interrupciones puntuales en ese período de dos
siglos. El más significativo, sin duda, fue la Revolución cubana que no sólo
cuestionó el poder económico y político de Washington sobre la isla. También
retó la hegemonía cultural y reivindicó la dignidad no sólo de Cuba sino de
todo el continente. Otras experiencias como la Revolución mexicana, la Unidad
Popular chilena o el Justicialismo argentino – entre otras - fueron chispazos
que con el tiempo fueron aplastados por la fuerza militar de EEUU.
Sin
embargo, desde 1990 América latina ha comenzado a vivir un nuevo período en que
está cuestionando la hegemonía de EEUU de manera creciente. La Revolución
bolivariana de Venezuela, la revolución ciudadana en Ecuador, el Estado
multicultural de Bolivia se han unido a Cuba para formar una sólida Alianza que
pueda enfrentar a Washington: el ALBA. Este núcleo de países han encontrado
gobiernos amigos en Nicaragua, Argentina, Uruguay y Brasil que han constituido
un bloque histórico que logra frenar las ambiciones desmedidas de despojo
económico de EEUU en la región.
Quizás el momento estelar
de la nueva correlación de fuerzas se produjo en 2005 con motivo de la Cumbre
de las Américas celebrada en Mar del Plata cuando bajo el liderazgo del
presidente venezolano, Hugo Chávez, América latina derrotó el proyecto ALCA
concebido por Washington. EEUU se percató del cambio en la correlación de
fuerzas y comenzó a desarrollar una alternativa para enfrentar el bloque
latinoamericano que se estaba consolidando.
EEUU está perdiendo sus
ventajas económicas en la región. No es el gran extractor e importador de
materias primas de América latina. Tampoco es el gran exportador de maquinaria
y tecnología. Como consecuencia, está perdiendo su influencia política y muchos
gobiernos de la región están buscando soluciones más de acuerdo con sus
intereses. Por el lado cultural, EEUU aún conserva su hegemonía ideológica
sobre la base de su control sobre instituciones claves en la reproducción de
las creencias básicas de la gente. Por último, EEUU mantiene su dominación
militar, representada en un rosario de bases militares en toda la región, y en
la venta de armas.
La acumulación capitalista
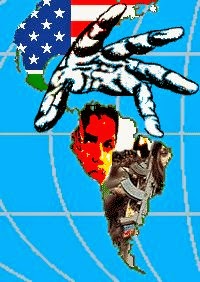 EEUU
somete a principios del siglo XIX a los países del Gran Caribe a una política
de explotación agro-extractiva que se extiende al resto de la región antes de
que termine el siglo. A partir de 1930 impone su política de industrialización
mediante la sustitución de importaciones, para lo cual se convierte en el
principal exportador de tecnología. El colapso del modelo produce una crisis
profunda en la economía de EEUU que la transforma en una máquina especializada
en despojar a los países de la región de sus riquezas. En el horizonte emerge
China con su política para reemplazar a EEUU como ‘comprador’ agro-minero.
EEUU
somete a principios del siglo XIX a los países del Gran Caribe a una política
de explotación agro-extractiva que se extiende al resto de la región antes de
que termine el siglo. A partir de 1930 impone su política de industrialización
mediante la sustitución de importaciones, para lo cual se convierte en el
principal exportador de tecnología. El colapso del modelo produce una crisis
profunda en la economía de EEUU que la transforma en una máquina especializada
en despojar a los países de la región de sus riquezas. En el horizonte emerge
China con su política para reemplazar a EEUU como ‘comprador’ agro-minero.
Desde finales de la guerra
civil norteamericana (1860-1865) hasta fines del siglo XX, el crecimiento
económico de EEUU fue constante y espectacular. Se pueden considerar las
grandes recesiones capitalistas de 1870 y 1929, respectivamente, como crisis de
reacomodo de la forma de acumulación. De una pequeña potencia en aquella época
hace siglo y medio, se convirtió en la potencia capitalista hegemónica en el
siglo XX.
Este salto lo dio sobre la
base de la explotación de una masa laboral concentrada en un país continental
que logró subyugar el resto del mundo que le proporcionaba materias primas y la
mano de obra que requería su crecimiento industrial. Al mismo tiempo, logró
construir un imperio financiero que tenía tentáculos en todos los continentes.
Para acumular las riquezas
generadas por una creciente clase obrera, EEUU se lanzó en primera instancia –
siglo XIX - a la conquista de México y el Gran Caribe. Los territorios
mexicanos anexados a la Unión y las riquezas mineras del país azteca alimento
la industria norteamericana. El Caribe y Centro América fueron generosos en
proporcionar alimentos para los trabajadores industriales del norte. Al mismo
tiempo, Panamá abrió su angosto istmo para que el pujante ‘Este’ norteamericano
se uniera al ‘Oeste’.
La industrialización
norteamericana parecía incansable e insaciable. EEUU no sólo se apropió de los
recursos naturales y riquezas, también neutralizó y destruyó todo esfuerzo por
las clases productivas de los países de México y el Caribe para impulsar su
propio desarrollo y surgir como competidores. En el caso de Sur América, EEUU
actuó de la misma manera, desplazando las incursiones primitivas de Gran
Bretaña. En unas pocas décadas logró adueñarse de las materias primas de la
región y sometió a todos los países a su sistema financiero.
Los grandes industriales
norteamericanos invertían en América latina, con financiamiento de Wall Street
y con la intervención militar del gobierno asentado en Washington. Mientras
EEUU acumulaba sobre la base de la explotación de los obreros norteamericanos y
la súper-explotación de los trabajadores latinoamericanos, los países de la
región se hacían más dependientes. La dialéctica generaba cada vez más riqueza
en un polo y más pobreza en el otro.
La Revolución cubana en
1959 fue el primer signo de rebelión frente a esta lógica perversa. Como
castigo, EEUU bloqueo el acceso de la economía cubana al merado mundial. La
política neo-liberal (financiación de la economía norteamericana) a partir de
la década de 1970 tuvo efectos desastrosos para América latina. La llamada
‘década perdida’ de 1980 golpeó a la región que intentaba acomodarse sin éxito
a los cambios de modelo de acumulación de EEUU. En la década de 1990 la nueva
política neoliberal le dio oxígeno a las economías capitalitas latinoamericanas
iniciando un proceso de traspaso de riquezas de los trabajadores (90 por ciento
de la población) a una pequeña minoría formada por las oligarquías y sus
socios.
El modelo sustentado sobre
la flexibilización del trabajo, la desregulación y la privatización logró
producir un ‘boom’ que duró cinco años, en algunos casos diez. Sin embargo, rápidamente
se desinflaron y provocaron reflujos en todos los países. Donde más se sintió
el latigazo fue en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela.
Gobiernos populistas (alianzas obrero-burguesas) llegaron al poder y
descubrieron que EEUU no representaba una salida para la crisis económica que
habían heredado de los neoliberales.
Al mismo tiempo, a finales
de la década de 1990 y principios de la primera década del siglo XXI, comenzó a
emerger con inusitada fuerza la economía de China. Por una serie de circunstancias,
logró generar un crecimiento industrial pocas veces vista en el pasado
capitalista. Igual que Gran Bretaña, EEUU, Alemania y Japón, en su momento,
China estaba hambrienta de materias primas para alimentar sus industrias y sus
trabajadores. En América latina encontró una región dispuesta a iniciar un
intercambio que beneficiaría a ambos extremos. A cambio de materias primas,
China enviaba a los exportadores dólares norteamericanos.
Las oligarquías
latinoamericanas continuaron acumulando sobre la base de la dialéctica de la
dependencia. Sin embargo, los gobiernos ‘populistas’ comprendieron que tenían
que generar programas de ayuda a los sectores más empobrecidos para contener
las protestas.
La
dominación política
Políticamente, EEUU ha perdido
gran parte de su capacidad de maniobra frente a los pueblos latinoamericanos.
Sus aliados oligarcas, con pocas excepciones, se han vuelto cargas que no
tienen la voluntad de encabezar una lucha contra los pueblos. Los países del
ALBA, expresiones como CELAC y las derrotas que sufre EEUU en sus guerras en
Colombia y México son ejemplos de la pérdida de hegemonía. En el caso de
Venezuela plantea como única salida la desestabilización, la ‘guerra suave’ y
finalmente el golpe de Estado militar.
EEUU logró someter a los
países de la región latinoamericana sobre la base de una estrategia que ponía a
un sector de la oligarquía a luchar contra la otra. Cuando era conveniente a
sus intereses movilizaba a las fuerzas populares: artesanos, campesinos,
obreros y/o capas medias. Los conservadores con la Iglesia católica como aliada
se enfrentaba a los liberales y sus cuadros masones, mientras que EEUU
consolidaba posiciones dentro de la estructura política. Cuando Washington le
daba prioridad a sus intereses mineros se aliaba a los liberales enemigos de
los terratenientes conservadores.
Bolívar en 1825 anunció las
intenciones de EEUU en la Carta de Jamaica. Un año más tarde fue enfático en
sus discusiones con Santander sobre la inconveniencia de invitar a Washington
al Congreso Anfictiónico que se celebró en la ciudad de Panamá.
En 1888 Washington convocó
a una reunión ‘Panamericana’ para allanar el camino que le permitiera
convertirse en eje comercial en toda la región. Después de la segunda guerra
mundial sometió a todos los países (no sin algunas protestas) a los dictados de
la Organización de Estados Americanos (OEA). Para asegurar su hegemonía
política en el mundo – particularmente en América latina – levantó como amenaza
a la Unión Soviética. Mediante esta estrategia, junto con sus aliados
oligárquicos en la región, organizó un sistema político que le permitió
reprimir y subordinar a los trabajadores – especialmente los obreros y
campesinos – para súper explotarlos.
La resistencia a los planes
de dominación norteamericana por parte de los pueblos latinoamericanos obligó a
EEUU a imponer dictaduras militares para continuar extrayendo ganancias
extraordinarias de la región. Cuba fue el único país latinoamericano en el
siglo XX que logró liberarse del yugo político de las grandes corporaciones
norteamericanas y los militares locales.
La crisis del capitalismo
norteamericano y el modelo neoliberal a fines del siglo XX produjo un cambio en
el ordenamiento político. A la nueva correlación de fuerzas contribuyó el colapso
del experimento soviético en Europa. Una nueva oligarquía financiera se apoderó
del Estado y de los partidos políticos, tanto de derecha como los de izquierda.
El PRI (México), PS (Chile), Justicialista (Argentina), PSDB (Brasil), PRD
(Panamá) y otros asumieron el proyecto neoliberal como solución única a los
problemas de la región. Compitieron por el favor de las corporaciones y sus
clientes electorales en las campañas electorales.
Este cuadro fue
resquebrajado cuando aparecieron, en el marco del vació creado por la vieja
‘izquierda’, el PT (Brasil), el ala izquierda del Justicialismo (Argentina), la
Nueva República/PSUV (Venezuela), el Movimiento Ciudadano (Ecuador) y el Frente
Amplio (Uruguay). En Centro América, los frentes militares de liberación
nacional de las décadas de 1970 y 1980 - FSLN y FMLN - llegaron al poder
mediante elecciones a principios del siglo XXI.
Los países del ALBA logran
mantener, a pesar de los ataques de EEUU, un frente común, con mucha autonomía.
En cambio, las otras izquierdas en el poder tuvieron que negociar con
Washington para conservar los espacios necesarios para seguir gobernando.
EEUU no abandonó sus
tácticas golpistas. En 2007 derrocó a Mel Zelaya en Honduras e igual a Lugo en
2012 en Paraguay. En 2002 organiza un golpe militar-corporativo que es
frustrado contra el presidente Chávez en Venezuela. Desde aquella fecha EEUU no
ha dejado de desestabilizar y amenazar con intervenciones militares al gobierno
venezolano, presidido por Nicolás Maduro.
Los golpes militares de
EEUU en América latina representan cambios radicales en la correlación de
fuerzas. En el siglo XX tuvieron tres ejes. El primero fue en la primera mitad
de ese siglo, cuando colapsó el sistema capitalista mundial (la recesión) y
EEUU quiso asegurar su dominación. Durante la segunda guerra mundial EEUU
maniobró para conservar a la región como proveedora de materias primas y bienes
industriales para el esfuerzo bélico. El tercer momento fue consecuencia de la
ola de movimientos de un proletariado maduro que sacudieron los cimientos
políticos de la región y fueron reprimidos violentamente a partir de la década
de 1960.
EEUU también ha recurrido a
los magnicidios para deshacerse de líderes políticos que ponían en peligro su
hegemonía: Gaitán en Colombia, Jaime Roldós en Ecuador, Torrijos en Panamá,
Allende en Chile y probablemente Chávez en Venezuela.
La
hegemonía cultural
El consumismo es la
ideología que logra mantener la cohesión social en EEUU, América latina y en el
resto del mundo. El consumismo es la ideología del sistema capitalista que le
permite mantener su control sobre la población. Por un lado, el consumismo
iguala a todos los miembros de la sociedad capitalista convirtiéndolos en
aspirantes a ser partes del mercado. Por otro lado, el consumismo crea
condiciones para promover la competencia entre los individuos. El logro más
acabado del consumismo es su capacidad para borrar las líneas clasistas que son
la preocupación principal de los sectores dominantes.
El consumismo tiene dos
bases claves para que pueda funcionar. Por un lado, los trabajadores
asalariados. Sin esta clase de trabajadores, el consumismo se reduce a un
pequeño círculo de rentistas y capitalistas. El consumismo, en la terminología
de la clase dominante, produce una ‘clase media’. El consumidor de mercancías
(producidas por trabajadores asalariados) es miembro de la ‘clase media’. No
importa de qué sector de la sociedad provenga.
Por el otro, el consumismo
requiere de una poderosa máquina publicitaria que divulgue cuales son las
mercancías en oferta y, además, que estimule el consumo por parte de los
trabajadores. El consumo debe superar el ingreso de los trabajadores (salario)
para crear una economía virtual basada en la deuda y la especulación.
EEUU logró crear esta economía
basada en instrumentos especulativos a principios del siglo XX. Consolidó el
modelo en el período posterior a la segunda guerra mundial (1945-1975). A
partir de esta última fecha, inició la construcción de una economía virtual
mediante la subordinación del sector productivo del capitalismo al sector de
las finanzas (especulativo).
El mundo y América latina
ha sido objeto de un proceso de financiación de sus economías. En el
siglo XIX la penetración del capitalismo norteamericano creó un mercado agro-minero
de enormes dimensiones. Posteriormente, en el siglo XX, mediante la exportación
de tecnología industrial el capital norteamericano creó burguesías nacionales
dependientes y una clase obrera combativa. En la actualidad, el llamado mercado
‘virtual’ de un capital norteamericano financiero se ha apoderado de las
economías destruyendo la burguesía nacional y debilitando la clase obrera.
La nueva fase de la
acumulación capitalista necesita conservar la ideología consumista para no
perder su hegemonía cultural. El consumismo ha invadido todos los espacios de
la sociedad latinoamericana: La familia, la educación, las iglesias, la
comunidad, los partidos políticos y las demás instituciones sociales. En la actual fase del desarrollo capitalista,
quienes no consumen son expulsados, marginados y virtualmente desaparecidos.
Para existir hay que consumir. Consumo, luego soy. Mi identidad se relaciona
directamente a mi status de consumidor.
EEUU controla casi todos
los resortes del consumo de mercancías. Incluso, los productos que se consumen
pueden ser ‘producto nacional’ o ‘Made in China’, pero reproduce la ideología
norteamericana y el ‘American Way of Life’. A fines del siglo XX, el ideólogo
Henry Kissinger se preocupaba de la creciente influencia del Fútbol europeo y
su impacto sobre América latina y el resto del mundo. Después de la crisis de
2008 y el colapso del proyecto europeo estará descansando más tranquilo.
El modelo chino le quita un
poco más de sueño en la actualidad. Sin embargo, China pretende sustituir a
EEUU a largo plazo (¿siglo XXII?) no pretende presentar una alternativa. A
pesar de los defectos del modelo soviético del siglo XX, contenía los elementos
ideológicos de una alternativa: el socialismo.
La ideología del socialismo
se diferencia del capitalismo en un aspecto fundamental: Mientras que el último
se basa en el consumismo competitivo, el primero tiene como ideal la
solidaridad. En teoría en el socialismo no hay espacio alguno para la
acumulación. Como consecuencia, es imposible que surja un modelo financista de
sociedad (especulación).
La surcoreana Samsung es la
empresa que más gasta en publicidad en el mundo. Un total de 14 mil millones de
dólares. En 2013 las empresas capitalistas de EEUU gastaron 100 mil millones de
dólares en publicidad. La compañía Procter & Gamble invirtió 5 mil millones
en ese año. Más del 40 por ciento de lo gastado en EEUU se hace a través de la
televisión (cable, al aire y otras).
La participación de EEUU en
la publicidad global está disminuyendo. Sin embargo, aún domina - con un 33 por
ciento del total - el negocio de la publicidad. China que hace 20 años apenas
llegaba al uno por ciento, en 2013 representaba cerca del 9 por ciento. América
latina tiene el 7 por ciento del mercado publicitario. El 40 por ciento del
presupuesto total de cerca de 40 mil millones de dólares anuales en publicidad
en América latina se concentra en Brasil. El crecimiento de los gastos en
publicidad en América latina es más rápido que en el resto del mundo. En 2016
se calcula que se gastarán 31 mil millones en la región sólo en internet,
comparado a 17 mil millones en 2011. En televisión pasaría de 20 mil millones a
30 mil millones de dólares en 2016. En los periódicos impresos, aumentaría de 8
mil millones a 10 mil millones de dólares.

 16:22
16:22
 Edward Ordoñez
Edward Ordoñez

.gif)





